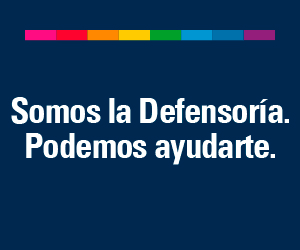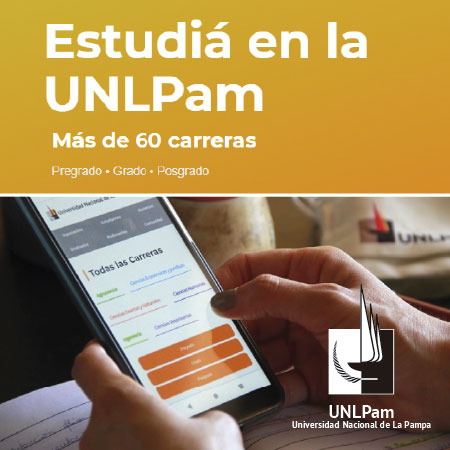LA DOCTORA DE LAS BACTERIAS BUENAS
EntrevistasLa Dra. Daiana Capdevila ganó la cuarta edición del certamen fima-leloir de la Fundación Leloir por su investigación del funcionamiento de ciertas proteínas de las bacterias. Hoy le preguntamos cuáles son las bacterias «buenas» en la defensa del organismo.
¿Arrancaste en época de pandemia en el Instituto Leloir?
Sí, arranqué en el laboratorio es el Instituto Leloir, el instituto tiene concursos abiertos para que investigadores que están en Argentina o están afuera se presenten para dirigir un grupo de investigación y te dan el espacio obviamente en el marco del Conicet.
Volví a Argentina en el 2019 y empecé en el laboratorio en ese momento y a los poquitos meses vino la pandemia así que el primer estudiante de doctorado empezó el doctorado desde su casa digamos, en ese momento. Empezar un laboratorio en Argentina no es fácil, en pandemia mucho más difícil, igual son esas experiencias y, como se dice, la experiencia es un peine para pelados. Estoy muy contenta con esta experiencia.
¿De qué se trató la investigación?
El último resultado que da lugar a una de las cosas que proponemos en el proyecto del premio tiene que ver con trabajar con bacterias intestinales, en particular cólera, tratando de encontrar unas proteínas con las que yo había empezado a trabajar antes de volver. Son proteínas que les permiten a la bacteria (a cualquier bacteria que las tenga) identificar si está en un ambiente con mucho azufre (unos átomos azufre que tienen unas propiedades medio particulares), que por ejemplo permiten la resistencia de antibióticos, pero en el caso de cólera esta proteína que es un sensor de azufre digamos que tiene adentro, le permite saber si está en un lugar del intestino sano en el que puede hacer lo que se llama colonizar. Colonizar esa parte del intestino y para eso cólera utiliza una toxina entonces este sensor le dice cuándo prender esta toxina y empezar a generarla de manera de quedarse ahí y colonizar tu intestino y generar una infección.
¿Cómo es que estas proteínas pueden estar en bacterias buenas y malas?
Nuestra hipótesis es que la bacteria usa estos sensores para distintos propósitos. El cólera las utiliza para saber cuándo generar una toxina. En el intestino, hay otras que son buenas para prevenir. Estos sensores le permiten mantener un nivel óptimo.
¿Cómo es el equipo con el que trabajan?
Somos un laboratorio en el que somos químicos y biólogos, el proyecto empezó muy desde la química a entender cómo funcionaban estos compuestos de azufre y nos vamos yendo progresivamente hacia la biología entender cuál es la relevancia biomédica que tiene y esperamos seguir yendo en esa dirección y eventualmente tener respuestas más terapéuticas.
¿Qué te motiva?
Lo interesante de este proyecto es que tiene un montón de caras, las bacterias no solo producen esto para protegernos eventualmente si son bacterias buenas que están en nuestro intestino de otras enfermedades sino que también vos agarras y le eliminas los genes a las bacterias que permiten la producción de estos compuestos y la resistencia antibiótico se elimina completamente. La producción de estos compuestos es fundamental para que las bacterias puedan sostener la resistencia de antibióticos, entonces esto se sabe más o menos hace 10 años y hubo varias líneas de investigación que tenían que ver con usar estas proteínas que producen estos compuestos (no los sensores) sino las que producen estos compuestos para generar nuevos antibióticos. Esos proyectos llegaron a algún grado de desarrollo y a nosotros lo que nos interesa más es preguntarnos cuál es el rol de estos compuestos en el diálogo entre bacterias y ver si podemos usarlo, por un lado para protegernos sin el uso de antibióticos pero por otro lado para para profundizar la sensibilidad de ciertas bacterias a los antibióticos.
¿Qué dimensión le das a todo esto?
Acá tenemos un claro ejemplo de que la ciencia no es solamente lo que hacemos en el laboratorio, o sea yo participé de esa charla Ted y fue una experiencia super transformadora. Pero justamente mi motivación era tratar de ver cómo hacer que lo que lo hago en el laboratorio no quede ahí, no solo lo conozcan sino tenga un impacto sobre alguien, despierte una vocación científica en alguien, despierte preguntas en personas que quizás no están interesadas en hacer ciencia en ningún momento de sus carreras pero se enfrentan a preguntas todo el tiempo sobre que tienen que ver con su salud, con su alimentación y las respuestas estaría bueno que empiecen a incorporar aspectos de cómo hacemos ciencia. Y si no salimos a comunicar eso no va a pasar nunca. Obviamente está presente en la escuela y puede profundizarse en la escuela pero me parece que está bueno ponerle un poco de cuerpo a eso y celebro que haya más investigadores comunicadores científicas.